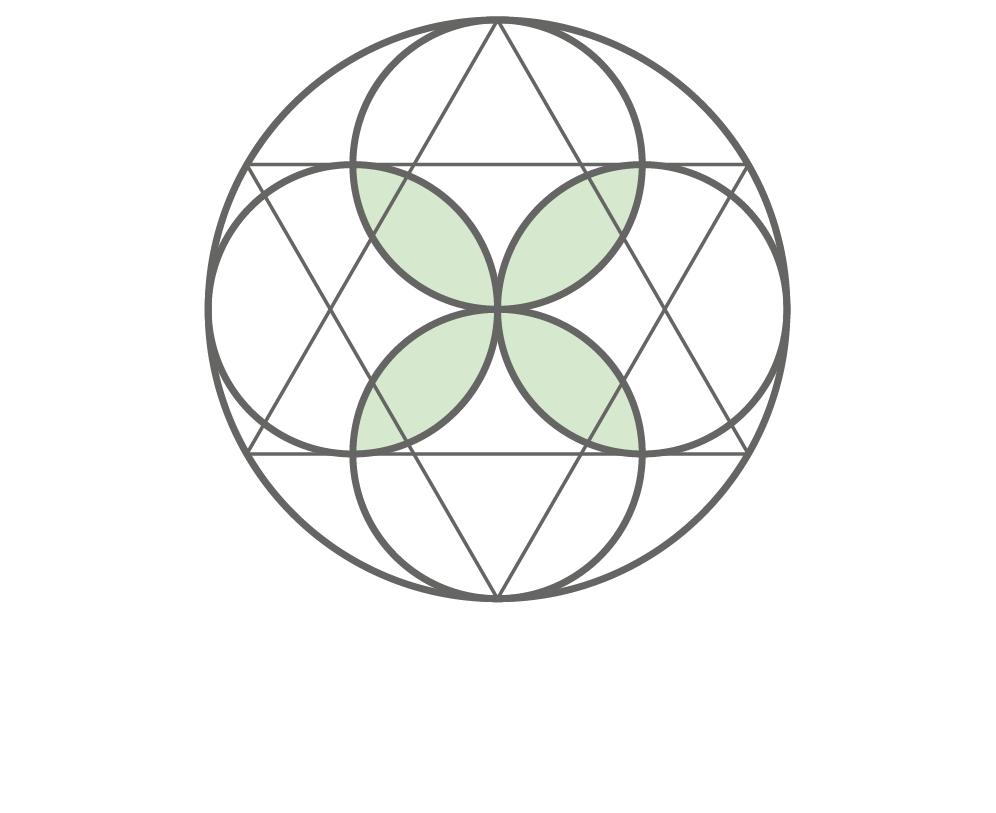De los desiertos de olivos al retorno de la vida
Los desiertos verdes
Hay paisajes que, a simple vista, parecen fértiles. Hileras perfectas de olivos que se pierden en el horizonte, como un ejército verde y ordenado. Pero basta detenerse un momento —bajar la vista, sentir el aire, tocar la tierra— para entender que algo falta.
Bajo esos árboles, el suelo está desnudo. No hay insectos que zumban, ni hierbas que brotan, ni pájaros que buscan refugio. Solo una costra seca, agrietada, carente de vida, que respira cada vez con más dificultad.
El paisaje olivarero del Mediterráneo, que durante siglos fue mosaico de vida, hoy se siente desierto. La intensificación trajo promesas de rendimiento y eficiencia: más árboles por hectárea, menos competencia, control absoluto de la hierba y las plagas. Pero ese control terminó volviéndose contra quien lo ejerce. No es sostenible.
La eliminación de la vegetación espontánea, el uso constante de fitosanitarios, la labranza y la pérdida de materia orgánica han dejado los suelos expuestos, vulnerables a la erosión y al agotamiento. En las pendientes, las lluvias se llevan la capa fértil. En los llanos, el agua apenas se infiltra. El resultado: árboles que beben cada vez más agua, crecen lento, disminuyen su producción y viven cada vez menos.
En las últimas décadas, Andalucía y otras regiones mediterráneas han visto cómo el olivo —ese símbolo de permanencia y abundancia— se ha vuelto también el emblema de un sistema en crisis. Los “mares de olivos” se transformaron en verdaderos desiertos verdes: monocultivos que producen, sí, pero que ya no sostienen la vida. Ni la del suelo, ni la del paisaje, ni la de quienes lo habitan.
Un camino alternativo
La solución no está fuera del paisaje, sino en él. Basta observar cómo funciona un bosque: cada hoja que cae alimenta al suelo, cada sombra protege la humedad, cada raíz se conecta con otra. Ese modelo natural que se caracteriza por ser eficiente, diverso y regenerativo, ha sido perfeccionado por siglos.
Recuperar esa sabiduría es volver a lo ancestral, a la lógica del cuidado y la cooperación. En lugar de forzar la tierra, es acompañarla. En lugar de extraer, regenerar. Así es como los olivares pueden dejar de ser desiertos productivos para volver a ser ecosistemas llenos de vida.
Cuando se deja de pelear contra la vida, cuando se permite que el suelo respire, que las hierbas vuelvan, que los ciclos se reorganicen, el paisaje responde. Las cubiertas vegetales, por ejemplo, reducen la erosión y mejoran la infiltración del agua. Bajo esa piel viva, el suelo recupera estructura, guarda humedad, despierta su microbiota. Los olivos, lejos de sufrir, encuentran un equilibrio más profundo: raíces más activas, menos estrés, más resiliencia ante sequías.
En los sistemas con terrazas o manejo del relieve, el agua ya no se escapa ladera abajo, sino que se queda un poco más: se infiltra, humedece, sostiene.
La diversidad también vuelve a ocupar su lugar. Al incorporar setos, frutales, leguminosas o flores silvestres entre las hileras, los olivares recuperan sus sonidos. Regresan los polinizadores, los enemigos naturales de las plagas, los pájaros. El control deja de ser químico para volverse ecológico. El resultado no es solo más biodiversidad: es menos gasto, menos dependencia, más equilibrio.
En estos sistemas, la poda deja de ser un desecho y pasa a ser alimento; el suelo, en vez de vaciarse, se llena cada año un poco más. No es un método cerrado, sino una forma de mirar: entender que la vida sabe organizarse si dejamos de interrumpirla.
Los resultados comienzan a ser visibles. Suelos que retienen más agua y requieren menos riego.
Producciones más estables en años secos. Reducción significativa de fitosanitarios, con árboles más sanos y menos vulnerables. En muchas fincas, los costos de mantenimiento bajan, no por magia, sino por restauración del equilibrio. Lo que antes se gastaba en agroquímicos y bombeo de agua se convierte en inversión viva: más carbono en el suelo, más resiliencia frente al clima, más belleza en el paisaje.

Quizás el desafío más grande no está en aprender nuevas técnicas, sino en recordar cómo se conversa con la tierra. En escucharla otra vez. En entender que la fertilidad se construye desde abajo, desde esa trama invisible de raíces, hongos, insectos y humedad.
Cada olivar puede ser una pequeña cuenca de vida. Cada finca, un punto de regeneración. Y no se trata de volver al pasado, sino de mirar hacia adelante con otra sensibilidad: con conocimiento, sí, pero también con respeto y curiosidad.
En muchos rincones del Mediterráneo, los suelos ya están recuperando la vida. Donde antes había polvo, hoy brotan tréboles. Donde solo quedaba escorrentía, ahora el agua se detiene y se filtra. Son señales de que la regeneración no es una utopía, sino un proceso posible, tangible, que comienza con una decisión: la de cuidar, en lugar de extraer.
Y en ese camino —entre la ciencia, la práctica y la intuición— siempre hay quienes acompañan. Personas, equipos, comunidades que ya están transformando sus olivares en espacios de vida, compartiendo experiencias, herramientas y aprendizajes. Porque la transición no se hace sola; se hace en red.
Tal vez el olivo, árbol antiguo y sabio, sólo está esperando eso: que lo miremos de nuevo, no sólo como un producto, sino como un maestro. Que volvamos a entender que producir también puede ser regenerar.
Paula Rosales
Ingeniera Agrónoma, especialista en agroecología y bosques de alimentos. Co-fundadora de BosqueCultiva. Acompaña proyectos de transición hacia sistemas agrícolas regenerativos y agroforestales en distintas regiones mediterráneas. Su práctica entrelaza ciencia, territorio y sensibilidad, buscando reconciliar la producción con la vida del suelo y el paisaje.

¿Te gustaría unirte al renacer del agua y contribuir a la restauración de nuestros ecosistemas?
¡Comparte este artículo y conviértete en parte del cambio!